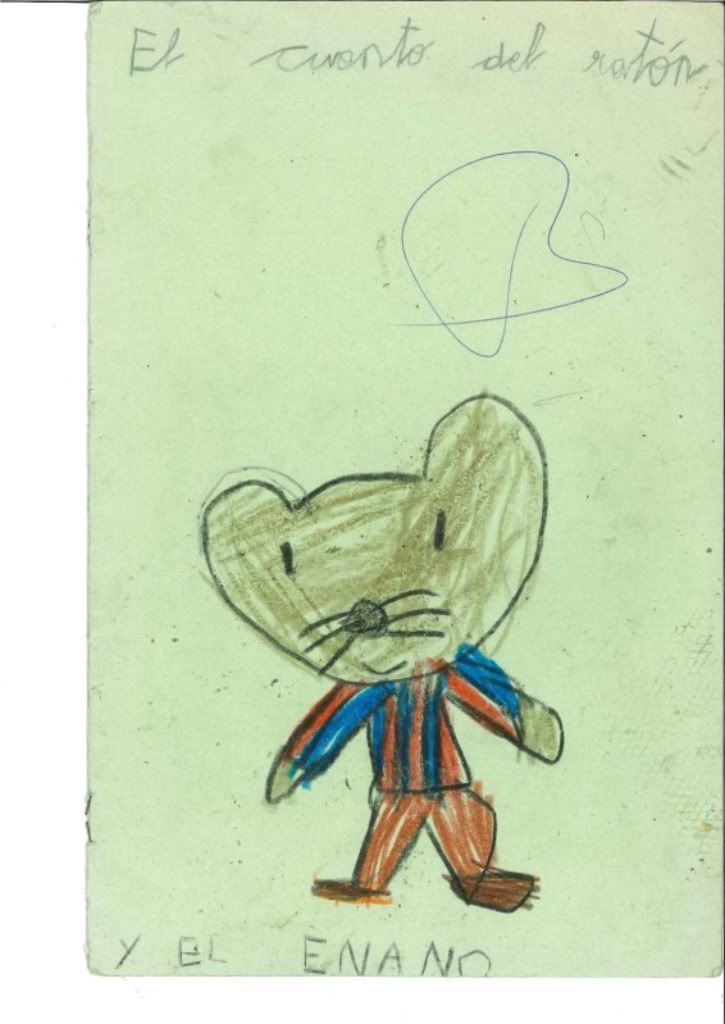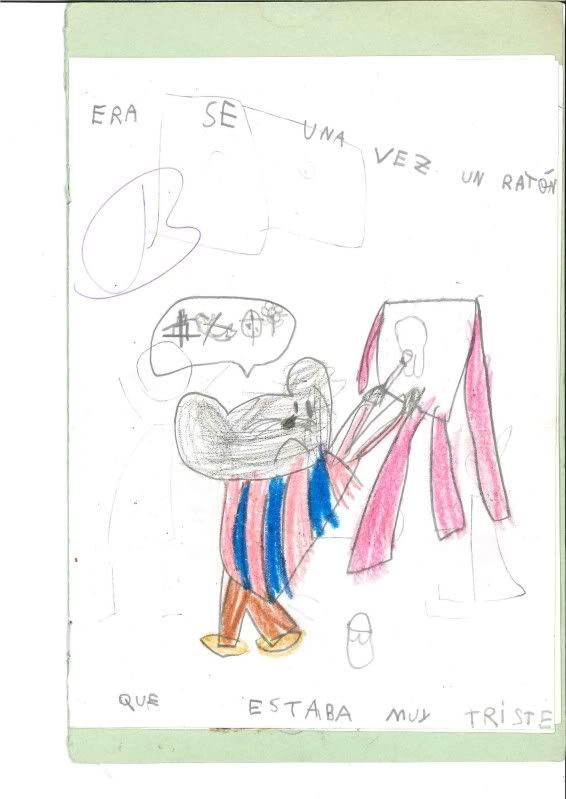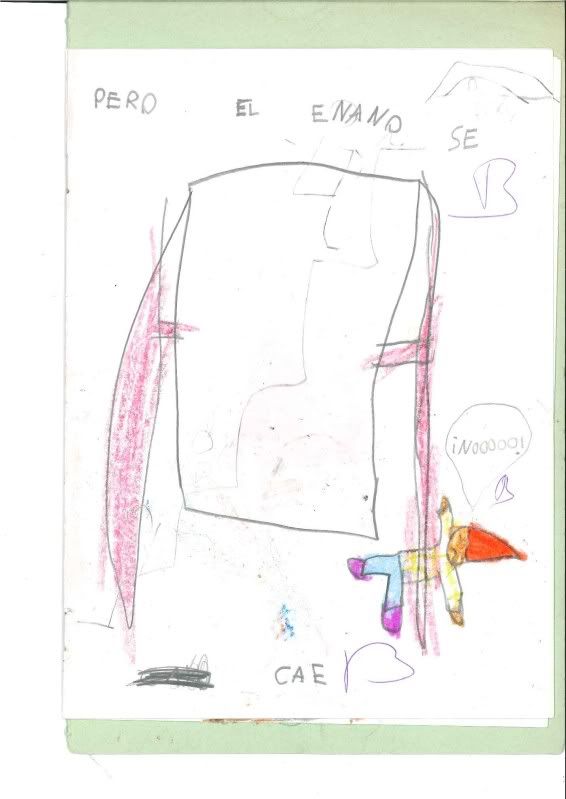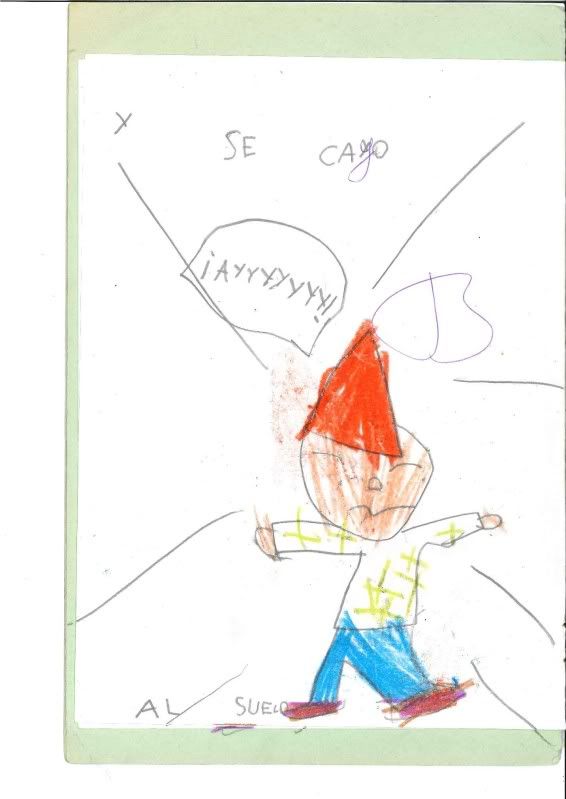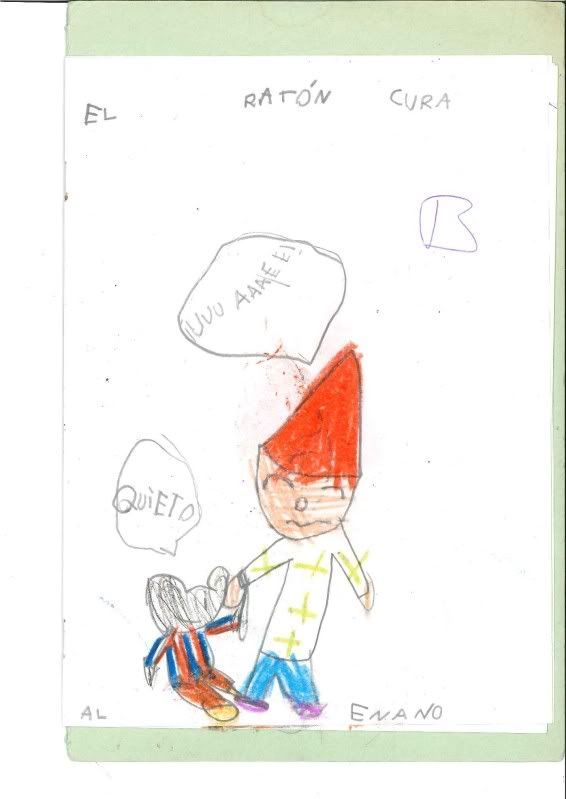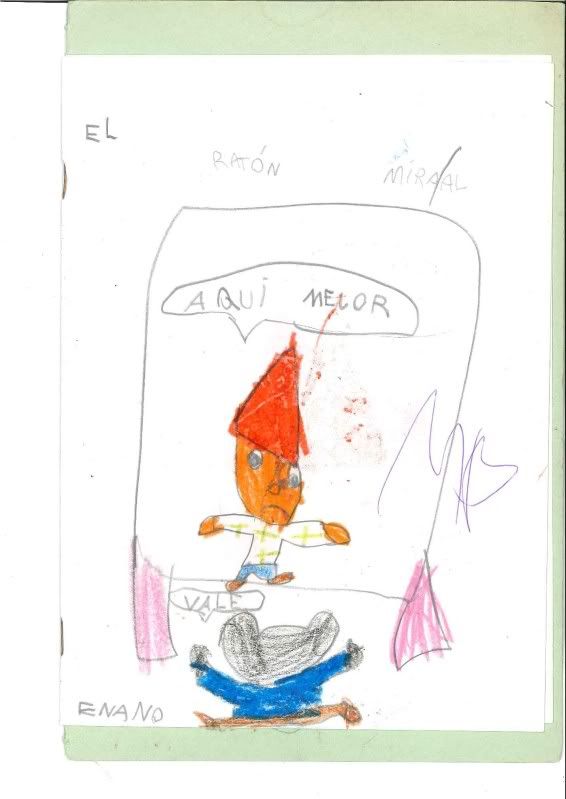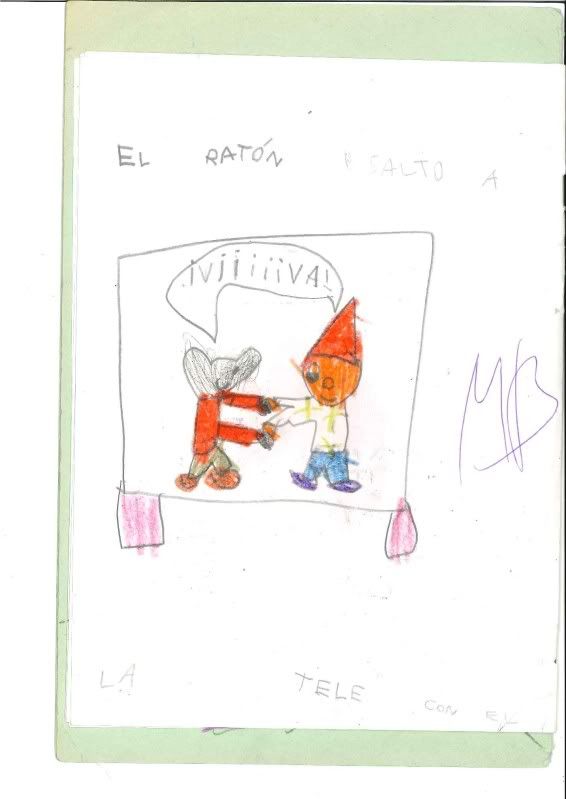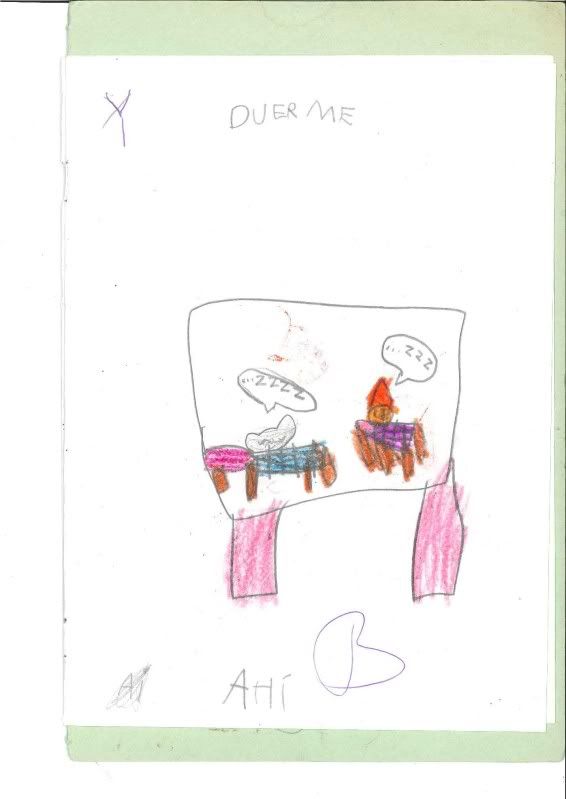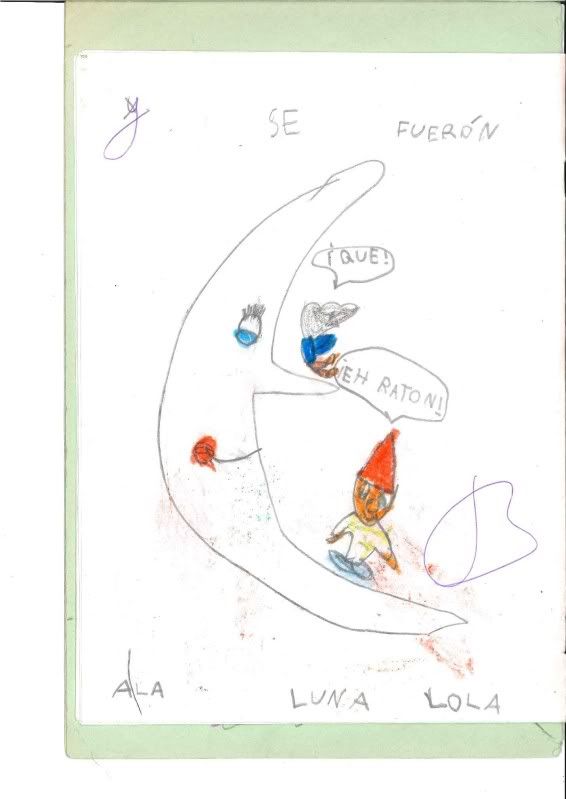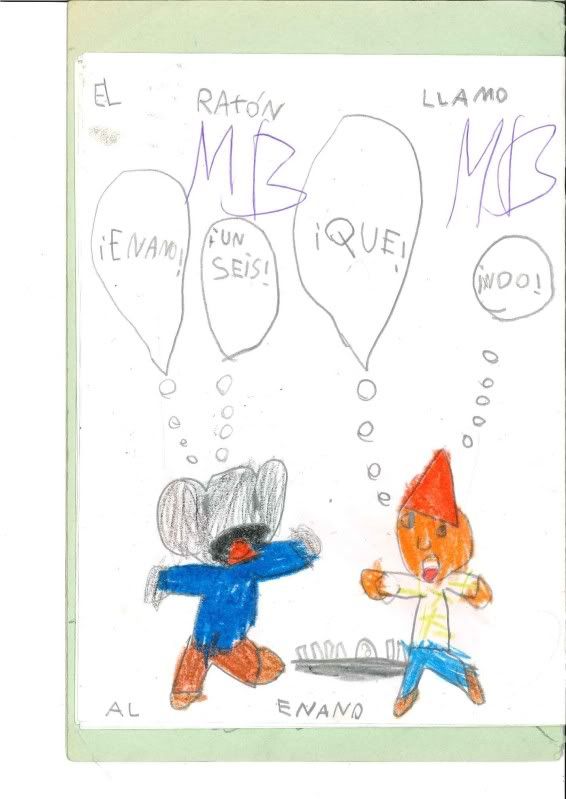¡Hola de nuevo, my friends! (En serio, tengo que conseguir que cada vez que cuelgo algo en este blog no sea todo un acontecimiento... ¬¬)
En fin... aparte del saludo, creo que esta pincelada se merecía una breve explicación previa. Como dice el título, es una historia que me rondaba hace tiempo por la cabeza. Escribí la primera mitad de esto hace ya bastante tiempo. Lo dejé, pero hoy, releyéndolo, me di cuenta de que aunque no sea la gran cosa me resultaba divertido de escribir, así que terminé una especie de primer capítulo. Y no sé hasta qué punto la continuaré. Pero me ha parecido una idea interesante ir colgando aquí los capítulos. Así de paso le doy a este blog un poco más de continuidad xD.
Como ya digo, no lo he escrito con aspiraciones de nada ni me he esforzado gran cosa en ello, pero de momento me está haciendo pasar un buen rato y espero que a vosotros también =)
¡Saludines! ^^
Capítulo 1
-Me aburro, señor Ibáñez.
El señor Ibáñez (que no estaba muy seguro de lo que se suponía que tenía que hacer con esa información) parpadeó sin decir nada y asintió con la cabeza. Este gesto no pareció ser suficiente para el anciano profesor, que siguió mirándolo fijamente con el enfado muy bien marcado en sus frondosa ceja uniforme. Pedro, que así se llamaba el señor Ibáñez, carraspeó y se retorció el bajo de la camisa con disimulo. El profesor se enderezó y empezó a caminar con pasos lentos pero acentuados, pisando con fuerza, como si le fuera la vida en desgastar las suelas de esos viejos zapatos.
-¿Entiende lo que quiero decir? –dijo tras unos segundos de silencio. Pedro se pasó la mano por la frente y suspiró.
-Sí, claro…
-Me aburro de ser el eterno controlador de todo: de los horarios de clase, de vigilar los baños, las cafeterías, las esquinas del edificio, de los alumnos, de sus padres. ¿Me entiende mejor ahora? Me aburro de sus hijos, señor Ibáñez, y si me lo pregunta, estoy a medio expreso con azúcar de aburrirme de usted.
Dicho esto, el profesor cerró los ojos y dio cuenta de lo que quedaba de su café. Pedro exhaló toda su paciencia en un hondo suspiro y respondió:
-No se lo había preguntado, don Ernesto.
-¿Y? –el profesor arrojó su vaso de plástico a una esquina del despacho donde había una papelera vacía y varios vasos iguales a su alrededor-. Como ya sabe, volviendo a lo que decíamos antes, este será mi último año en el instituto antes de jubilarme, y después de todos estos largos y aburridos años de docencia, no se me ocurre otra cosa que explicar ante típicas preguntas como la suya. Los padres están cansados de oírme repetir la misma historia: es su chaval el que no estudia, el que no hace los deberes, y en consecuencia, yo me he cansado de contársela. Sobre todo ahora, al final del último trimestre, recibo cada día a muchos otros como usted: padres preocupados que quieren salvar, con una charla educada y amistosa, lo que su hijo se ha dedicado a pasar por alto durante nueve meses. Señor Ibáñez, empiezo a estar muy aburrido. Me aburro de escuchar las mismas historias macabeas hora sí y hora también en un solo día.
Pedro no contestó, y don Ernesto, apoyándose en el escritorio, echó la silla hacia atrás con un gesto algo violento y se sentó; su expresión era de tal enojo que podría haber amedrentado a más de uno, por supuesto, menos valiente que Pedro Ibáñez. A él no lo intimidaba un viejo cascarrabias con la excusa de estar muy amargado con su vida. Claro que no. Se iba a mantener firme, no iba a aceptar un no por respuesta y, desde luego, no se iba a asustar lo más mín…
-A ver, ¿me hace el favor de repetirme por qué está aquí, señor Ibáñez?
-Sí, sí, sí, por supuesto –respondió Pedro con un esbozo de sonrisa forzada-, eso espero, al menos. Se trata del examen de recuperación de Isabela, me preguntaba si podría…
-No.
-¿No… qué?
-No existe ningún examen de recuperación, a no ser, por supuesto, que estemos hablando de septiembre. La nota que está puesta es la única que voy a contemplar, y se acabó. Aburrido me tienen, de verdad, aburrido… Veamos –sacó una carpeta del cajón del escritorio y se subió un poco las gafas de medialuna, que se le habían resbalado hasta la punta de la nariz. Pedro vio un pequeño bostezo asomar a su rostro-, Isabela Ibáñez, ¿verdad? Dos evaluaciones con suficientes, un trabajo sin entregar, el último examen suspenso… ¡Jé! Ya me acuerdo, ésta es la que dedicó la mitad del examen a desarrollar aquel disparate sobre no sé qué de los isótopos inestables de uranio. Señor Ibáñez, no se hace ni la más ligera idea de lo aburrido que estoy de su hija. ¿Ha hablado de ella con su tutor?
-No –suspiró Pedro, abatido-, no, don Ernesto, esperaba que el problema se pudiera arreglar de forma más sencilla. Mi hija…
-Su hija, señor Ibáñez, es la que tiene el problema, ¿se entera? ¿Sabe usted a qué se dedica en todas mis clases? ¿Se lo ha preguntado antes de optar por el camino cómodo de venir a verme a mí? Pues en cualquier caso, si algún día lo averigua, no deje de hacérmelo saber. Porque personalmente, no tengo ni la más remota idea de lo que Isabela Ibáñez Di Àngelo lleva haciendo en clase desde el primer día de curso. Escuchar mis explicaciones, ya le digo yo que no. Si su comportamiento sólo es así en mis clases, vaya y pase, pero si esto le pasa con todos los profesores, yo que usted me preocuparía. Esto es un instituto, señor Ibáñez: no el mejor, ni el más bonito, ni el más antiguo, pero es un instituto para estudiantes más o menos normales. No para marcianos.
-¿Ma… marcianos? –Pedro guiñó los ojos, perplejo-. No… n-no entiendo de qué me habla, don Ernesto. Isabela es…
-Ya se lo he dicho: hable con su tutor. A mí no tiene que contarme más historias sobre su hija: lo único que me atañe a mí es su educación, y más concretamente, en lo que se refiere a la asignatura de Tecnología. Y en cuanto a eso, ya he tomado la decisión y no voy a cambiarla, así que…
-No lo entiende –replicó Pedro, casi desesperado; no estaba acostumbrado a perder el control de una situación así-, don Ernesto, Isabela no puede suspender Tecnología. ¡Pero si es… un genio! Estas Navidades nos arregló ella misma la lavadora, se pasa más tiempo en el garaje que en cualquier otro sitio, siempre está comprando tornillos y motores pequeños para hacer juguetitos mecánicos… ¡Vamos! ¿Qué puede haber hecho tan mal en ese examen? Don Ernesto, mi hija puede suspender Lengua, Matemáticas o Historia y no me sorprenderé, pero que no consiga ni un cinco raspado en

Tecnología no me entra en la cabeza. Le estoy pidiendo que entienda…
-¡Ya, ya! ¡Y venga con las tomaduras de pelo y con intentar convencer al profesor de que es tonto! –exclamó don Ernesto, alzando la voz de una forma que Pedro se echó un poco hacia atrás por el sobresalto-. ¿Usted se cree que soy ciego, señor Ibáñez? ¿Se cree que los dos ojos que Dios me ha dado los uso para jugar a las canicas? A mí no necesita explicarme las maravillosas habilidades de su hija, porque todo ese cuento yo ya me lo sé.
-Pero…
-¿Me quiere escuchar dos segundos sin interrumpirme? ¡Gracias! –dijo el profesor, y ante tan educada solicitud Pedro no pudo menos que cerrar la boca. Don Ernesto volvió a ponerse de pie resoplando y durante unos instantes permaneció en silencio, limitándose a pasearse de un lado a otro del despacho como había hecho antes. Sólo que esta vez, los pasos parecían resonar con más fuerza.
-Repito, señor Ibáñez, que no soy ciego –dijo por fin, sin dejar de caminar ni de mirar al suelo-. No necesito que usted me explique que Isabela no es ninguna tonta, porque de eso ya me doy cuenta. ¿Que es un genio de la tecnología? ¡Pues claro que lo es! ¡Já! Esos cochecitos eléctricos que se dedica a fabricar en clase mientras yo intento atraer la atención de sus compañeros con aburridas lecciones sobre la utilidad del software en un ordenador… hablan por sí solos –esta vez sí miró directamente a Pedro, que no sabía adónde mirar ni qué hacer con las manos y trataba de esbozar una torpe sonrisa de disculpa-. ¿Entiende por dónde voy? El problema con su hija es que yo le pongo en un examen una pregunta sobre periféricos de entrada… y ella me cuenta su vida, con gran precisión y detalle, eso sí, en una larga descripción de sus últimas averiguaciones sobre cómo hacer un motor para aviones de papel que funcione con energía eólica.
-No puedo creer que…
-¡Ya! ¡Pues tome y compruébelo usted mismo! –gruñó don Ernesto, sacando violentamente una hoja del cajón de su escritorio y poniéndosela debajo de las narices. Pedro, angustiado, le echó un vistazo a lo que parecía ser un examen corregido. En efecto, era la letra de Isabela. Leyó la pregunta, algunas líneas de la respuesta… y, suspirando, se llevó una mano a la cabeza.
-P-pero…
-Esto es tercero de secundaria, señor Ibáñez. Así que, si quiere saber por qué me niego a concederle un aprobado a su hija, le diré que yo no me he pasado la vida estudiando para decidir si un alumno de quince años es un genio o no. Yo estoy aquí para evaluar su actitud en clase, su capacidad de concentración, de asimilación de contenidos, y que tenga dos dedos de frente para saber que en un examen se contesta a la pregunta que está escrita y punto en boca. Para cualquier otra cosa, dígale usted a Isabela que ya tendrá ocasión de desvariar cuando escriba una tesis en la universidad. A ver si consigue metérselo en la cabeza durante este verano, y en septiembre le daré la oportunidad de demostrármelo.
-Esto es asunto de Isabela: yo no tengo que demostrarle nada –replicó Pedro, que había intentado recuperar algo de valor durante aquellos segundos que había permanecido callado-. El caso es, don Ernesto, que en agosto se casa mi hija mayor, en Italia, y queríamos ir a pasar las vacaciones con ella… y si Isabela tiene que estudiar… bueno…
-Para un genio de la tecnología, eso no debería ser un gran problema –respondió el profesor, tajante-. ¿No presume tanto el sexo femenino de su capacidad de hacer dos cosas a la vez? En cualquier caso, como acaba de remarcar usted muy acertadamente, eso no es asunto suyo, ni muchísimo menos mío, sino únicamente de Isabela. Eso ya lo tenemos claro, así que le ruego, señor Ibáñez, que no me aburra más.
-Sólo una cosa…
-Sin embargo, ya que está aquí, déjeme preguntarle por otro tema –continuó diciendo el profesor, al tiempo que se frotaba los ojos con una mano-. ¿No quiere contarme nada sobre Marco?
-No.
“Mec, respuesta equivocada” dijeron los ojillos brillantes de don Ernesto. Pedro se encogió un poco más.
-Oiga, mi buen señor, no diga payasadas porque los payasos ya me aburrían en el circo desde pequeño. Yo soy el tutor de Marco, no de Isabela, y ahora dígame que ha venido aquí sólo para negociar el aprobado misericordioso de su hija, ¡y que no piensa que haya nada que decir sobre el otro, del que yo sí soy responsable! Repito: ¿quiere contarme algo, sí o no?
Pedro suspiró y meneó la cabeza. Empezaba asentirse muy cansado, demasiado cansado, de hecho, como para que le incomodase la mirada interrogante del profesor, cuyo entrecejo se había alzado hasta límites insospechados. Durante unos segundos inusualmente largos sostuvieron una lucha de miradas en la que don Ernesto claramente intentaba hacerle hablar de algo que ya debería saber. Pero Pedro permaneció impasible.
-¿Está preocupado por su hijo, señor Ibáñez? –preguntó el profesor, impaciente. Pedro calló durante un instante y al final, resignado, se encogió de hombros.
-¿Qué quiere que le diga? Por lo menos él ha aprobado todas las asignaturas.
-¿Ah, sí? Le han aprobado todas las asignaturas, diría yo. Corríjame si me equivoco, pero ¿acaso la máxima puntuación que ha sacado no ha sido un seis?
-No se equivoca.
-¿Cree que a Marco no le da la sesera para sacar notas más altas, señor Ibáñez? –Pedro negó en silencio-. ¡Bueno!, por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Por supuesto que le da. Su comportamiento en clase es más que aceptable, y sus notas en los exámenes son de notable en casi todas las asignaturas, según me han dicho sus profesores. Entonces, ¿qué pasa?
Otro intento, y esta vez aún más insistente, del profesor por conseguir que fuera Pedro quien pusiese las cartas sobre la mesa. El hombre resopló, se pasó la mano por la cabeza y, finalmente, contestó de mala gana:
-Que… no hace los deberes.
Don Ernesto alzó la ceja sorprendido. Pedro tomó nota de ello.
-Ajá. Sí, eso es. Me alegro, señor Ibáñez, de que por fin hablemos el mismo idioma –murmuró-. Y ya que parece tan bien informado de lo que hace o deja de hacer su hijo, ¿es capaz también de explicarme el porqué?
-No sé…
-El no saber es una cosa muy fea, señor mío.
Pedro estaba agotado de discutir. No estaba acostumbrado a tratar con gente tan desagradable y sincera, y había agotado todas sus fuerzas aquellos últimos diez minutos intentando sin éxito comprender por qué Isabela había suspendido. Dar rodeos para eludir las explicaciones sobre las rarezas de su hijo pequeño iba más allá de los esfuerzos que estaba dispuesto a realizar en ese instante. Soltó un largo suspiro, se encogió de hombros y, resignado, soltó la frase sin pensárselo mucho tiempo más:
-Marco nunca en su vida ha hecho los deberes, don Ernesto, porque le da miedo.
-¿Le da miedo el qué?
-Eso. Los deberes. Pasó absolutamente toda la primaria sin hacer en casa nada de lo que le mandaban en clase. Le da miedo hacerlo.
Esta vez era don Ernesto quien parecía confuso. La furia mañanera se había desvanecido de su rostro dejando lugar a una expresión de perplejidad que a Pedro le habría parecido divertidísima si no estuviera deseando que la tierra se lo tragase y que algún túnel subterráneo lo transportase de golpe a su casa, a su sillón al lado de la ventana, donde podía echarse una merecida siesta…
-Muy bien… -murmuró el profesor-, debo reconocer que esa es la excusa más original que he escuchado en mi vida. Déjeme apuntarla, me servirá de ejemplo para explicarle al director del instituto por qué tengo tantas ganas de jubilarme –arrancó una hoja de una libreta y garabateó algo con rapidez-. Ahora bien, señor Ibáñez, ¿sabría usted explicarme por qué demonios a su hijo le da… miedo hacer los deberes?
Pedro había oído tantas veces las explicaciones sin sentido de Marco que ya estaban almacenadas en su memoria con un tono mecánico y aburrido, por lo que su voz no tenía ni pizca de la desesperación de años pasados cuanto respondió:
-Según él, hacer trabajos del colegio en casa es algo antinatural. En el colegio se trabaja, en casa se descansa. Alterar ese equilibrio es jugar con todas las reglas del espacio-tiempo, y si la humanidad continúa haciéndolo algún día se destrozarán las proporciones del universo y sobrevendrá una catástrofe en la que cada planeta será absorbido por un agujero negro. Además, cada ser humano que rompe ese balance perfecto entre las tareas escolares y las del hogar corre el riesgo de provocar un cortocircuito en su sistema nervioso y aumentar las probabilidades de enfermar en los primeros años posteriores a la adolescencia. Eso… eso dice él, al menos.
Para cuando Pedro terminó de recitar aquella conocida retahíla de las ilustraciones de Marco, los ojos de don Ernesto ya no eran ojos, eran asteroides que se salían de su órbita sin intención de volver nunca más, y su expresión daba a entender que había perdido momentáneamente la capacidad del sarcasmo. Cualquiera que nunca hubiera pasado más de treinta segundos con él habría sentido incluso lástima al ver aquel rostro tan desorientado, pero Pedro no pudo evitar una sensación de triunfo (algo que nunca pensó que podría proporcionarle el explicar a alguien las extrañas teorías de su hijo). Después de los gritos y burlas del viejo profesor, Pedro pensó que se merecía disfrutar de aquel momento, así se permitió el lujo de ser un poco condescendiente e incluso de esbozar una sonrisita.
-No se preocupe, las primeras veces yo también tuve problemas para asimilarlo. Pero uno se acostumbra.
-¿Se acostumbra? –la voz de don Ernesto ya no era tan firme, pero sí igual de ruidosa-. ¿Que uno se acostumbra a eso?
-Sí, así es. Es más, Marco también piensa que el hombre es un animal de costumbres y que eso determina mucho nuestra forma de ser. De todas formas, don Ernesto, no puede negar que el pensamiento de mi hijo tiene cierta lógica. Él dice que sus constantes vitales han sido regulares y correctas desde siempre sin necesidad de hacer los deberes, así que no ve por qué debería arriesgarse.
-Lógico. Sí. Claro.
-No está mal para un chico de doce años, ¿no cree?
-Estoy empezando a pensar que usted, señor Ibáñez, no dirige precisamente una casa, sino más bien un manicomio infantil –contestó furioso don Ernesto; pasada la primera impresión ante la explicación de Pedro, volvía a recuperar el enfado y la firmeza-. No sé si se está burlando de mí o si son sus hijos quienes lo hacen, y sólo me queda rezarle a San Pancracio para que no me toque la fortuna de enseñarle a cualquiera de los dos el próximo curso, porque creo que con este último año ya he tenido suficientes Ibáñez para lo que me queda de vida.
Pedro suspiró y se levantó de la silla. No le quedaba más remedio que rendirse. Era evidente que don Ernesto no era una persona con la que se pudiese razonar. Se despidió de él con amabilidad y se dirigió a la puerta del despacho. Antes de poner la mano en el picaporte, la voz burlona del anciano le detuvo.
-Le deseo suerte, señor Ibáñez. La va a necesitar.
-Bueno, yo… vale, gracias por su tiempo y…
-Me ha dicho que tiene una hija mayor que se casa este verano, ¿no es así? Tengo curiosidad. ¿Quién es el afortunado? ¿Un diseñador de interiores de hormigueros? ¿O tal vez un percusionista sordo?
-Ya que lo menciona, la verdad es que es un profesor –respondió Pedro, y sonrió una vez más ante la mueca con la que Don Ernesto reaccionó al oírlo-. Que tenga usted un buen día.
Se marchó y cerró la puerta del despacho. Una vez afuera miró hacia el techo del pasillo y soltó un suspiro de alivio que casi hizo eco en las paredes.